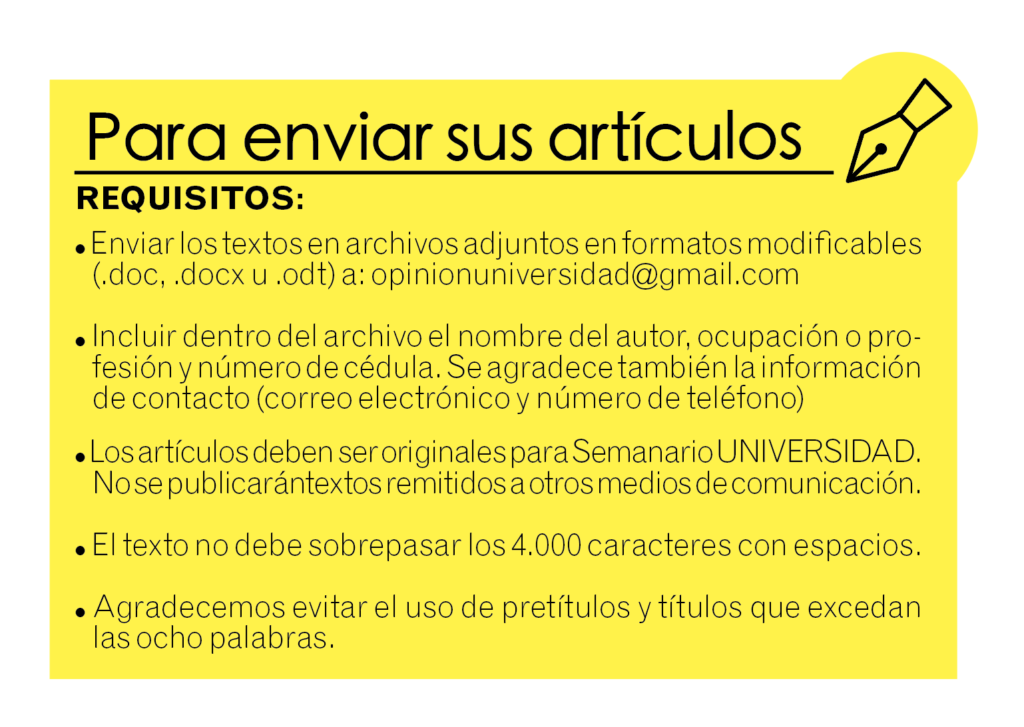Sirenas, policías, fisgones… ¡Vaya manera de comenzar la semana! El vecindario está lleno de agitación y de muerte. Los curiosos se agolpan a las puertas del apartamento de enfrente. Su revoloteo es parte de la parafernalia del dolor. Son figurantes infaltables en toda tragedia humana, buitres cebados en la carroña de la triste cotidianidad. Quedo paralizado en el umbral de mi puerta. No sé si hacerme a la calle o esconderme de nuevo en mis predios, como el crustáceo que asoma su cabeza fuera del caparazón para volver a contraerse ante la inminencia del peligro. El peligro de salir un lunes por la mañana de la casa… y toparse con la muerte, enseñoreada del vecindario y bailando su obscena cuadrilla justo en la puerta de enfrente.
Los bisbiseos, los retazos de conversaciones captadas al vuelo… No me tomó mucho esfuerzo reconstruir la historia. David Parks, divorciado hacía dos años, venía de perder la custodia de su hija. Después de la rapiña legal de rutina en todo contrato matrimonial de nuestros días, el juez había sentenciado que la chiquita quedaría en poder —sí, en poder, puesto que a eso se reduce toda la humana riña— de la madre.
No me interesa determinar las razones que motivaron tal dictamen. El hecho es que David Parks venía a suicidarse. Una llamada de despedida a su hija, un último altercado telefónico con la rival victoriosa… y el pistoletazo. Una calle me separaba de la escena de esta inenarrable fatalidad. Era un Domingo de Resurrección, y conjeturé que la Semana Santa había quizás conferido a la ausencia esa intolerable densidad que suele adquirir durante los períodos de asueto. Es astuta, la ausencia, y sabe por dónde colarse, tan pronto un feriado cualquiera viene a fracturar la rutina que nos mantiene vivos a punta de acéfalo automatismo.
Y de inmediato pensé en la niña ahora huérfana de padre, y en la tragedia mil veces reeditada de la desintegración familiar. No soy de los que creen que los niños son los únicos que sufren con el desmoronamiento de la familia. Antes bien, tengo para mí que también los adultos se retransforman en infantes con el divorcio; que este tipo de debacle relacional retrotrae a los padres a la condición de criaturas infinitamente vulnerables. El naufragio “pueriliza” a todos los que van a bordo, desde el capitán hasta el más insignificante grumete.
Pero si no creo que el niño tenga el monopolio del dolor, sí creo que hay cosas que urge tener muy claro. Y las voy a decir ya mismo. Los hijos no son una mano de póker. No son fichas en la mesa de apuestas de las relaciones de pareja. No son instrumentos para la vendetta personal. No son el arma letal para castigar al expríncipe o exprincesa que, como por “des-sortilegio”, se han retransformado en sapo o en víbora ponzoñosa. No son chantaje, no son objeto de saqueo y de rebatiña. No son instrumentos de venganza contra la ahora odiada pareja. No son municiones en el arsenal del odio. ¿Prédica de moralista? Búsquense otro sambenito, porque el término en cuestión no tiene para mí la menor resonancia peyorativa.
En el mundo he visto muchas cosas abyectas, pero ninguna me lo parece tanto como el espectáculo de los hijos transformados en campo de batalla, más aún: en las ojivas nucleares con las cuales ambos excónyuges se bombardean mutuamente. Hijos secuestrados, rehenes, meras fianzas para castigar al contrincante “ahí donde más le duele”. Hijos convertidos en proyectiles, en facturas destinadas a saldar las cuentas de la gran bancarrota matrimonial. “¿Me hiciste daño? ¡Pues ahora yo te arrebato aquello que más querés en el mundo!”
Y claro está, el hurto no es eficaz a menos de que vaya acompañado de asesinato: asesinato de la imagen del padre o de la madre desposeídos, perpetrado en el recuerdo y en la conciencia del hijo. El pillaje debe ir seguido de una implacable campaña de denigración: “fue tu padre —o tu madre— quien te abandonó… era un ser degenerado e inmoral que no te merecía…” Satanizar al cónyuge saqueado es la mejor manera que tiene el “justiciero” de legitimar moralmente su acción. No fue que le quitó el hijo a una madre o un padre indignos: ¡le salvó la vida, le evitó seguir en manos de una arpía o un ogro que no le hubieran significado otra cosa que sufrimiento y una crianza miserable!
En todo esto pienso cuando veo el ahora vacío apartamento de mi infortunado vecino. Y mientras observo las ventanas ya sin luz, la siniestra cinta amarilla ondulando sobre la puerta, se me vienen a la mente las palabras de Pascal: “el mayor acto de solidaridad con un difunto es decir en su lugar lo que él hubiera dicho, de estar presente entre nosotros”. Terrible pretensión, hablar por el ausente y, sin embargo, a veces resulta imperativo hacerlo. También el silencio tiene su voz nítida, pertinaz, penetrante. Todo lo que tenemos que hacer es aguzar los oídos.
Señores, señoras, no instrumentalicen a sus hijos para castigar a sus cónyuges. Ellos no son granadas de mano. Son criaturas que crecieron amando por igual a padre y madre. Verse separados de uno u otro representa una terrible fractura ontológica que nada ni nadie podrá reparar en sus vidas. Es arrebatarles todo un hemisferio del vivir.