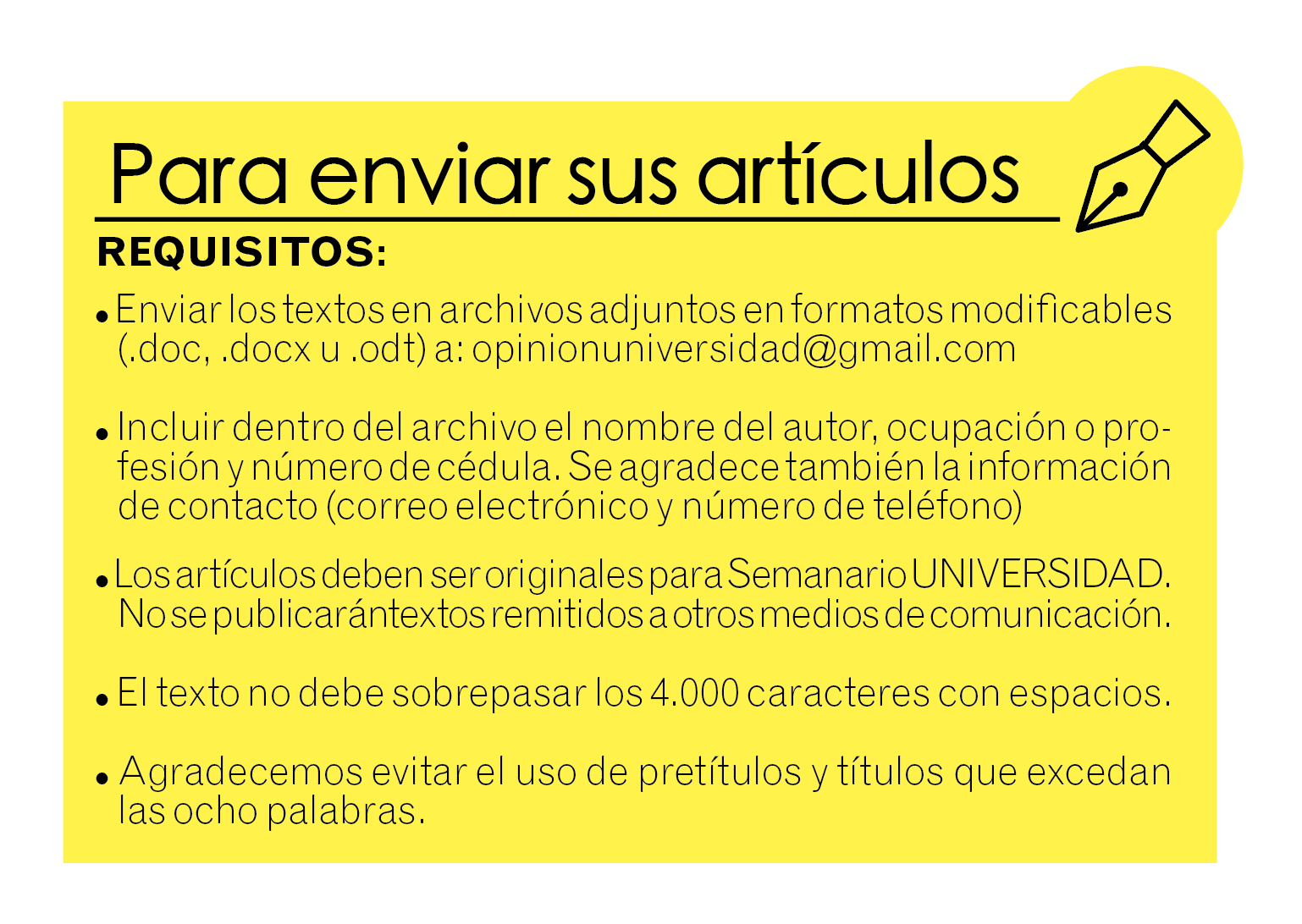El periódico La Nación tuvo un rol seminal en mi vida. En él aprendí a leer. Conservo los recortes de todos los eventos artísticos que se anunciaban y de las entrevistas hechas a los artistas. Con esto me remonto al año 1971, esto es, más de medio siglo. Comencé a colaborar en la Página Quince ーuna de las más luminosas ideas de Guido Fernándezー en 1988. Guido fue uno de mis héroes de infancia y juventud, y la vida me concedió luego el privilegio de ser su amigo. Durante 33 años escribí para La Nación textos que versaban sobre todos los temas imaginables, incluido el deporte y mil otros tópicos. Ahí están, y quien quiera investigarlos, exhumarlos de los viejos ejemplares del periódico, los encontrará sin dificultad. Colaboré con La Nación desde 1988 hasta 2021.
Sobreviví a seis diferentes directores. Tuve el inmenso privilegio de ser amigo íntimo de Julio Rodríguez. Era un príncipe. Un hombre culto, que leía en latín y griego, que recitaba de memoria las Odas de Horacio y escuchaba los complejos cuartetos para cuerda de Beethoven. Un erudito, un pensador, un columnista del calado del legendario Enrique Benavides y, por años luz, el mejor director editorial que el periódico ha tenido. Su sustituto, Santiago Manzanal, es también un colega entrañable, con quien trabajé eficaz y cordialmente.
Sería una infamia negar la calidad humana y profesional de algunos periodistas de La Nación: Doriam Díaz, Antonio Alfaro, Larissa Minsky, Armando Mayorga, Victor Hurtado, Jorge Vargas, Jessica Rojas, Danny Brenes… Toda enumeración acarreará la injusticia de algunas omisiones.
Pero tan pronto Julio Rodríguez salió de escena, La Nación entró en barrena, cayendo a meteórica velocidad en un abismo de plebeyez, pachuquería, periodismo gonzo, vulgaridad y frivolidad: una perfectamente lubricada máquina de idiotización universal. Todavía tiene periodistas que conocen su oficio, la logística, el savoir faire profesional, pero jamás serán plumas memorables, jamás propulsarán el diario al nivel de un gran periódico y ello por una simple, trágica e irreductible razón: son personas abismalmente incultas.
La incultura, ay, limitará cualquier gestión profesional que intenten en sus vidas. Es un lastre para el espíritu, un factor que los descalifica, los pigmeiza, los constriñe al tamaño de arbolitos bonsái. Pareja con esta incultura, haciendo las veces de su dama de compañía, sobrevino además la arrogancia y la prepotencia. Tener que lidiar con una persona que se autodesigna “diosa del Olimpo”, y en virtud de su sacro estatus se permite cercenar, adulterar, manosear los textos que los colaboradores le enviaban. No, no, no, lo siento mucho, señores, pero yo bajo ese código no juego. Supe perfectamente lo que era tener un director editorial de inmensa prosapia, que cuando corregía algún concepto lo hacía con hidalguía, respeto e instinto pedagógico. Lo hacía bona fide, con benevolencia (de bene volens: querer el bien). Me refiero, por supuesto, a Julio Rodríguez. Ese no era un “dios del Olimpo”, sino algo mucho mejor: un caballero, un egregio ser humano, un intelectual de 24 kilates, uno de los hombres más cultos que he conocido.
Las liliputienses criaturas que se bajaron de los árboles para tomar posesión del periódico tras su muerte no deberían siquiera pronunciar su nombre. Fue un aluvión de personillas pretenciosas, de enanitos acomplejados, de animalitos voraces de poder y figuración.
Yo nunca fui empleado de La Nación. Tan solo un colaborador. Al periódico debo una buena parte de mi presencia mediática, pero también el periódico me debe un considerable coeficiente de clase, altura intelectual, brillo literario, y lectores devotos. No me siento en deuda con él: lo que me dieron en prestigio, se los devolví sobradamente en calidad. La Nación nunca “me cortó el rabo” ーcomo ha sugerido algún mandril que, más que inquina, me tiene miedo. Renuncié a todos mis espacios en una carta abierta que fue masivamente leída. Nunca les cobré un céntimo por mi aporte, que era muy sustancial: tres columnas semanales y la dirección de Áncora.
Me cansé de soportar los desplantes de la diosa del Olimpo, me cansé de lidiar con un pachuco enteramente abocado a envenenar las mentes, a la “noble” misión de lobotomizar a los lectores con sus cotorreos de farándula y pasarela, me cansé del doble discurso de un director que admitía que mis textos fuesen mutilados, pero exigía que no se le tocase una coma a los suyos. ¡Vaya asimetría! Yo comprendería esta binaria moral si el director de marras hubiese sido Bertrand Russell u Ortega y Gasset. Pero créanme: no pertenecía en lo absoluto a esa especie biológica. Y esta fue la simplísima razón por la que corté todo vínculo con ese foco de infección.
Hoy me siento feliz con mi decisión, colaboro con una pléyade de magníficos medios digitales y físicos, y estoy en contacto con gente culta que jamás me infligiría la falta de respeto y la prepotencia que hube de padecer en ese viejo barco, hundido justamente porque su tripulación es gentecilla zafia, inculta, monumentalmente chusca. Lean un poquito, señores, señoras. Instrúyanse, cultívense. Si no grandes periodistas, quizás lleguen a calificar siquiera como australopitecos ilustrados.