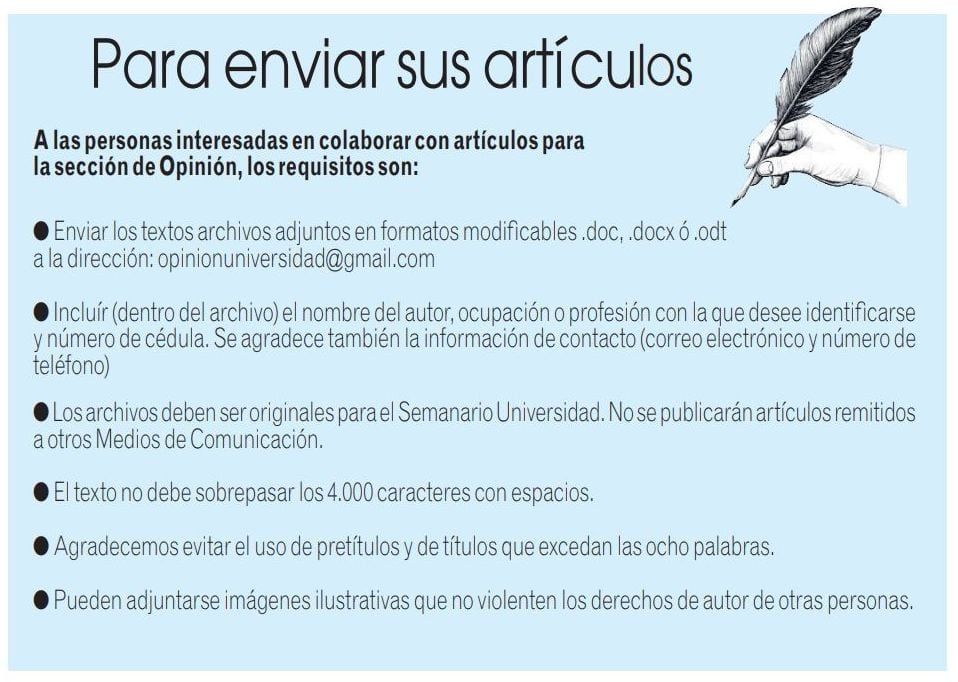El debate sobre la política fiscal a menudo es confuso, poco equilibrado y con vacíos en la comprensión del problema, sus causas y posibles salidas.
Esto no es responsabilidad únicamente de una sociedad muchas veces apática en materia política o de un sistema educativo deficitario en la construcción de ciudadanías críticas, sino también de medios de comunicación que muchas veces no buscan el equilibrio informativo o directamente confunden su deber de servicio público de información con herramientas litigantes de intereses particulares. También es responsabilidad de las universidades públicas que muchas veces han fallado en su tarea de ayudarle a la sociedad a comprenderse mejor.
Me interesa sobre todo destacar la responsabilidad de la deriva tecnocrática autoritaria de muchas personas especialistas que, bajo el argumento de que se trata de materia técnica, desprecian la tarea de educar y ayudarle a la sociedad a comprender las razones y los efectos de la política fiscal.
Estos expertos que menosprecian el rol de la ciudadanía en el debate público son en buena parte responsables de los fracasos de las reformas fiscales en años recientes y de las justificadas resistencias de sectores de nuestra sociedad que no comprenden para qué se usa el dinero público o por qué deberían pagar más.
En esas circunstancias, en la niebla de nuestro pobre debate público se encuadra una lucha entre las narrativas, o las formas de comprender y enmarcar un asunto, sobre las causas de la crisis fiscal.
Unos afirman que el origen del desbalance es el gasto público, las pensiones de lujo, los trabajadores del sector público, las convenciones colectivas, los sindicatos y un largo etcétera que llega hasta el extremo de conformar una “asociación de las víctimas del Estado”. Otros consideran que el origen de la deuda está en la crisis del 2008, el plan escudo del expresidente Arias y los diputados que detuvieron la reforma de la administración Chinchilla en la Sala Constitucional.
Para otros, el problema de la crisis está en la evasión y elusión fiscal, en la empresa privada que no quiere pagar impuestos, los neoliberales, las cámaras patronales que controlan a los diputados para mantener sus beneficios o las exenciones fiscales de las zonas francas. Algunos pocos afirman que la estructura tributaria no está adaptada a las características de nuestra economía y que los sectores económicos más dinámicos no pagan impuestos y son freeriders de nuestra sociedad. Otros culpan al “hueco fiscal” de la pasada administración e intentan convencernos de que Solís es el nuevo Carazo.
No estoy tratando de establecer la verdad sobre esas narrativas, ni siquiera intento ser exhaustivo en el listado, sino sacar a la luz pública que la primera trinchera política, la primera línea de combate es simbólica, una pugna por imponer una narrativa sobre las causas de la crisis.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 20.580 es una expresión clara y transparente, aún en su complejidad y sus 133 páginas, de las narrativas que han tenido más fuerza para que su explicación de la crisis luego se traduzca en las salidas de la misma. Esta es sin duda una nueva disputa entre las narrativas sobre lo que debe ser el proyecto.
El consenso aparente para que se incluyan reglas fiscales de austeridad (Título IV) o cambios en las remuneraciones del sector público (Título III) es prueba de que para las y los señores diputados, así como para el Poder Ejecutivo, algunas narrativas pesaron más que otras.
También es cierto que la decisión de debilitar la norma de subcapitalización, exonerar a las zonas francas o a la Asociación de Obras del Espíritu Santo, por ejemplo, son evidencias de lo que como sociedad a través de los partidos políticos se define como prioritario.
Tampoco estoy necesariamente argumentando a favor o en contra de esas decisiones, sino planteando que los partidos políticos son eso, correas de transmisión de los intereses de la sociedad.
Si la línea entre los intereses colectivos y los particulares se borra y se entra en el territorio de la corrupción política, debería ser materia por indagar y juzgar desde unos medios de comunicación libres y al servicio de la sociedad, de una ciudadanía activa y crítica y de un electorado que en las próximas elecciones podrá castigar a esos partidos (esto ya ha ocurrido en el pasado).
Para eso están también los Tribunales de Justicia. En este sentido, el argumento que se plantea es que la política fiscal de alguna manera nos define el tipo de país que queremos tener y eso se traduce en una determinada definición del bien común o el bienestar general.
Cuando escribo la palabra “determinada” hago alusión al hecho de que el bien común no existe en abstracto sino como producto de las luchas políticas, simbólicas y materiales en torno a la explicación de las causas de la crisis y la escogencia de sus salidas.
Pero se trata también de valores y principios en disputa: ¿nos importa más la generación de riqueza o la desigualdad, el medio ambiente o las iglesias, los derechos humanos o la propia carrera política? En esta disputa por la definición de nuestras prioridades, las prioridades del bicentenario si me permiten un poco sorna, unos pesan más que otros y su peso está determinado por el poder que logra ejercer cada actor.
Algunos tienen acceso directo a Casa Presidencial, ya sea por sus alianzas electorales o por su peso económico, otros línea directa con algunas fracciones legislativas, otros definen la agenda mediática y editorial de los principales medios de comunicación y otros lo que tienen es el poder de la calle y la protesta. Cada uno juega su rol, pues la política es un teatro donde cada actor interpreta su papel y aunque algunos “nos caiga mal”, son parte de la obra. Lo que saldrá como reforma fiscal será el resultado de esas tensiones y luchas, de cada actor jugando su rol a como sabe y puede según las reglas y a veces a pesar de ellas.
El debate público en torno a lo fiscal revela las tensiones y contradicciones de, al menos, dos modelos de desarrollo que históricamente se han posicionado como discursos en disputa en la ciudadanía costarricense. Esa lucha no es nueva, solo que esta vez se juega al filo de la navaja.