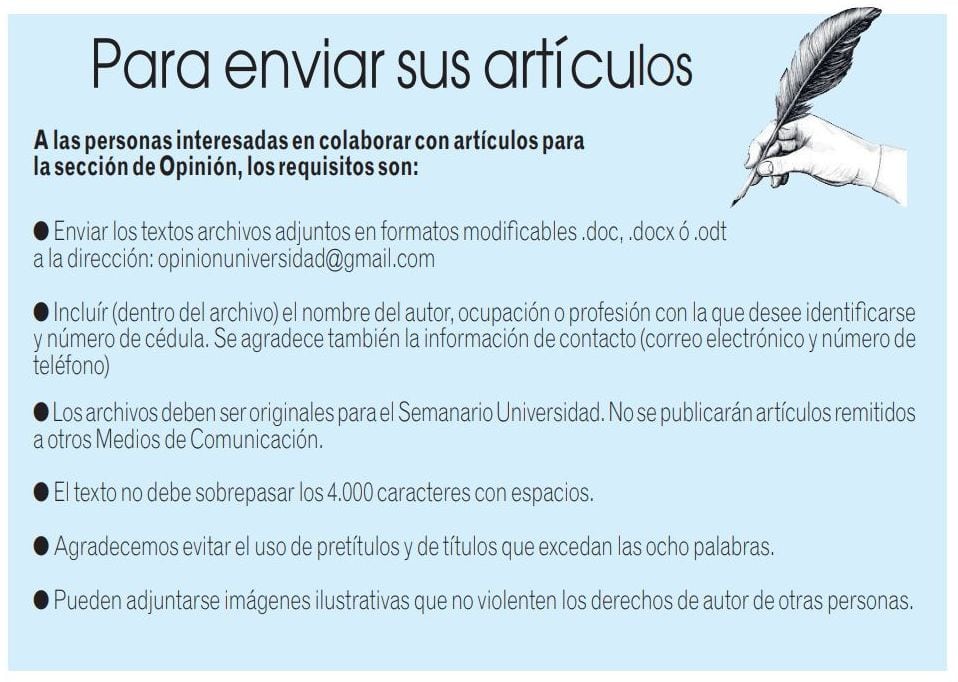Aquellas naciones que olvidan inculcar una cultura de legalidad a su pueblo terminan violentadas por la corrupción e hincadas por la violencia. Los caracteriza el desorden y la desigualdad.
Cabe una pregunta lógica para acotar la sana discusión en punto a la seguridad: ¿hasta dónde habrá de llegar la violencia en Costa Rica para entender la importancia de una cultura de legalidad? O en términos menos diplomáticos: ¿Cuántos muertos, cuánta zozobra y cuánto miedo hemos de pagar los ciudadanos civilizados para que la inseguridad se advierta como un problema crítico al que solo se le harán cosquillas mientras el Estado siga enfrascado en el simplismo maniqueo y anacrónico de “policías contra ladrones”?
La incultura que supone la ilegalidad parte de la siguiente ecuación de Richelieu: “Aprobar una ley y no hacerla cumplir equivale a autorizar lo que en un principio se pretendía prohibir”.
Y es que muy en el fondo, si la ley no funciona igual para todos, no funciona bien para nadie.
No es broma que los números de la inseguridad se vienen midiendo cuan carrera de caballos, desde que ciertos periodistas suceseros dan la impresión de estar narrando una competencia de desangre. Y todos parten de una obviedad, o lo que es igual, de un hecho indetenible e innegable: cada año son más las muertes no naturales en Costa Rica –y la Región–.
Sin embargo, subrayar números fríos, como una gran revelación válida en sí misma, es obviar que tan clara curva ascendente de criminalidad es una consecuencia, siendo las causas, más bien, esencialmente geopolíticas, culturales y socioeconómicas.
De tal suerte que, mientras el periodismo se entretenga con sucesos que no son más que desgracia ajena –y por lo general inconexa-, mientras la policía se invente “megaoperativos” y se limite a la geopolítica miserable del tercermundismo pedigüeño (delegaciones, lanchas, avionetas y algunos blindados), y mientras desde las más altas jerarquías de los tres poderes no prioricen la seguridad –porque en el fondo no entienden muy bien la raigambre cultural y geopolítica de nuestra inseguridad–, tocará a la “sociedad civil” denunciar no solo la dimensión del problema, sino también sus causas reales, exigiendo, a partir de ahí, las soluciones más serias, so pena de resignarnos a seguir contando los cadáveres y kilos de coca como algo normalizado.
Dicho esto, valiéndome de más de 15 años de trabajo académico contra la corrupción y el crimen organizado –amen de un cercano sobrevuelo profesional por las distintas experiencias de este continente sufrido–, propuse hace un par de meses a esta nueva generación de diputados (tanto por escrito como en formal comparecencia ante una de las comisiones legislativas) que las universidades públicas –aupadas por Conare– y, quizás, la Defensoría de los Habitantes podrían liderar constructivamente una especie de Gran Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad. Sin embaro, esto no sería para diagnosticar o actualizar aquel buen principio que fue Polsepaz. Se trataría, más bien, de proponer con claridad que tanto la seguridad humana como la libertad personal, la integridad pública y privada, el acceso igualitario a la administración de justicia y la seguridad social componen derechos humanos que la Cultura de la Violencia niega contumazmente.
Claro está que ese Acuerdo Nacional contra la Violencia debe fundarse sobre acciones sociales y, solo después, institucionales, por lo que se habrá de integrar como protagonista a la “sociedad civil”: Organizaciones no Gubernamentales, Universidades, Fundaciones, Cámaras, Comunidades Organizadas, Medios de Comunicación Colectiva y Municipios, entre otros. Solo después, se integrará los tres Poderes de la Repúblic para que recojan y articulen el mensaje, pero esencialmente para que ejecuten.
La Seguridad no es un problema institucional, sino social. Visto así, va siendo hora de repensar la violencia como un crítico problema público de seguridad y salubridad, cuya raigambre, sin embargo, es más bien geopolítica y cultural, no jurídica ni mucho menos policial.
Además, desde la ciudadanía, ese impulso que pueden imprimirle las Universidades Públicas y la Defensoría de los Habitantes a la refundación de una Cultura de Paz en Costa Rica debería aspirar a integrar y liderar civilmente al resto de Centroamérica, México y Colombia, replanteando valientemente la fracasada política antidrogas dictada desde Washington.
Ese sería un buen principio que superaría el enfoque policial de los “megaoperativos” y las incautaciones que, por más que se intente, no alcanzan como políticas de Estado en seguridad.